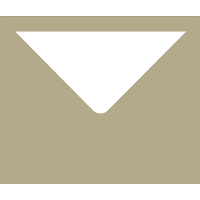| ||
| Manuel Valls, Primer Ministro francés |
Cuando alguien
expresa una opinión nos deja dos posibilidades: que nos guste y la adoptemos o
que no nos guste y la rechacemos. Eso se traduce por libertad de expresión y
libertad de elección. El trauma viene cuando el que expresa una opinión nos impone
su adopción, guste o no guste. Y lo peor es que ese alguien tenga mecanismos
propios suficientes para hacernos ejecutar esa opinión -mando y ordeno sin
rechistar y, además, esbozando la mejor de nuestras sonrisas, so pena de
catalogarnos como enemigos y en muchos casos, como terroristas.
La democracia
siempre tuvo ese atractivo que nos aseguraba -ya no- que la libertad de uno
acaba cuando comienza la del otro. Nuestro mundo actual, el que nos tocó vivir
sin darnos elección alguna, ha renegado totalmente de esa máxima, dando al
traste con la histórica fecha de 1789 en la que el conflicto social y político
francés desembocó en una nueva era, muy prometedora, que puso la dignidad
humanan en la cúspide de un orden mundial llamado a realzar los derechos
humanos sobre cualquier otra consideración.
En efecto, la
aprobación el 26 de agosto de ese mismo año de la Declaración de los Derechos
Humanos y del Ciudadano, consagrada por la Asamblea Nacional francesa, puso
los cimientos de una nueva era que esbozó el esquema a seguir en otras partes
del mundo. Cuando hubo verdaderamente voluntad de cambio, las cosas no podían
torcerse y fue esa misma Asamblea Nacional la que, en reuniones exprés de 7
días (5-11 del mismo mes de agosto), decretó la abolición del feudalismo y la nobleza ve cómo saltan por los aires sus títulos nobiliarios, quedando a la
paridad con el resto del pueblo francés.
Todo esto viene a
cuento porque últimamente están resurgiendo en Francia voces nostálgicas que
reniegan de estos derechos adquiridos para ponerles mordazas a las libertades
de expresión y de culto que siempre había defendido el país de la Marsellesa.
Para Manuel Valls, aquél mismo que dijo una vez que “a los 16 años comprendí
que no era francés”, el mismo que aboga por sacar adelante decisiones sin
la aprobación del Parlamento, con la excusa de que “el país debe avanzar”,
ese mismo Valls que ahora resume toda la problemática del país vecino en lo que
llama simbología religiosa (el hiyab) de las estudiantes musulmanas que viven
en Francia como extranjeras o como francesas de confesión diferente.
Desgraciadamente, a Valls, que ha sido ministro del Interior
y por tanto debería conocer más a fondo los temas de la pluriculturalidad, le
ocurre como a muchos occidentales, que no distinguen entre simbología religiosa
y un modo de vestir ancestral, del que muchas musulmanas no quieren
desprenderse, por muchos Valls que haya, que haberlos haylos.
Valls no entiende que la eliminación el 18 de septiembre de
1794 de toda forma de ayuda estatal a cualquier culto religioso no significa
necesariamente que se prohíba ese culto, sea cristiano, judío, musulmán o
cualquier otro.
Valls, como muchos otros responsables, quiere imponer una laicidad
dictatorial, lo que no comulga con el espíritu de la democracia y el libre
albedrío. Quiere prohibir el velo en las universidades francesas después de
haberlo prohibido en escuelas y liceos. ¿Valdrá eso para sacar a Francia de las
múltiples crisis de identidad, económicas y sociales que la arrastran a un
peligroso concierto de huelgas y sediciones cuyo final no se prevé por el
momento? ¿Será la supresión de los símbolos religiosos, tanto cristianos como
judíos o musulmanes, la solución al paro, a la delincuencia, a la
desorientación de la juventud y a la desestabilización del sistema? Si es así,
seremos los primeros en aclamar: ¡Valls for president! Y cantaremos la
Marsellesa…
Aclaración: ¡Ojo, estoy hablando aquí del hiyab! Cualquier otra forma de vestir que dificulte la identificación de una
persona (el burka, por ejemplo) debería ser tratada acorde con las leyes del
país.
.